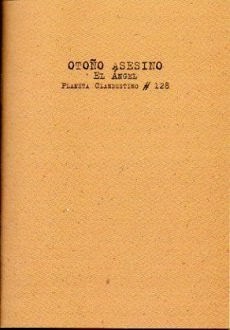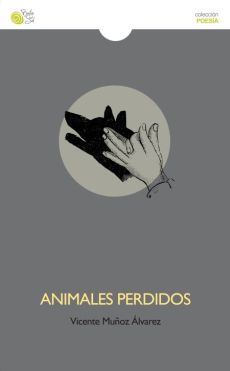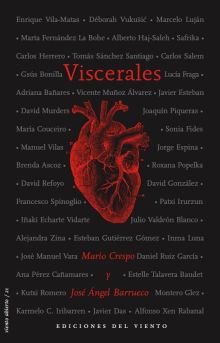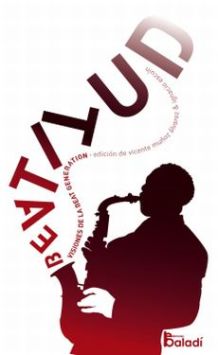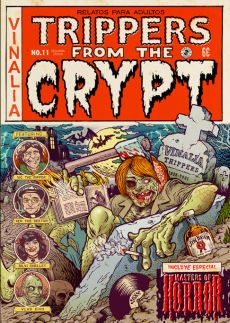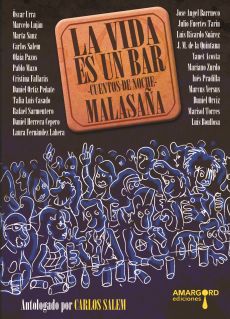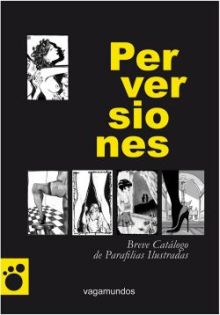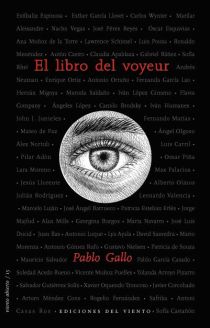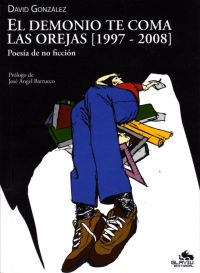Aunque nací en El Paso, Texas, en realidad soy un chico de pueblo pequeño. Un paleto del quinto infierno, un chaval mexicano de barrio bajo. Crecí en Riverbank, California; distrito postal 303; 3.969 habitantes. Es la única localidad de todo el estado cuyas principales estadísticas han permanecido inalteradas. El letrero que te da la bienvenida al tomar la curva según vienes de Modesto dice: "La ciudad de la acción".
**
Mujeres de rostro moreno, cabello negro y largo, ojos que no se achantan ni ante el mismísimo diablo. Mire donde mire, cientos de cantantes de Juárez, mis hermanas, mis primas, mis tías y aquellas siete chicanas que se graduaron conmigo en la primaria de Riverbank. Y todas expresándose en la lengua de mi infancia; esa lengua que dejé de hablar a los siete años, cuando el capitán insistió en que no aprenderíamos inglés hasta que no dejásemos de hablar español; una lengua de vocales suaves y consonantes elásticas, siempre con esas "erres" de tracción rápida para amenazar o engatusar; una lengua para noches de luna bajo tormentas tropicales, para noches estrelladas en desiertos pardos y para hacer declaraciones de guerra en cimas de montañas nevadas; una lengua perfecta hasta en el último detalle para gente que se toma en serio la vida y a la que solo le preocupa la muerte en lo que tiene de alusión al último día de estancia en la tierra.
**
Estaba atrapado. No podía moverme. La puerta se entreabrió y arrojaron a otro hombre detrás de mí. En esa fracción de segundo pude ver que la sala estaba completamente llena de hombres tendidos en el suelo. Solo quedaba espacio para permanecer de pie entre los cuerpos de los piraras más feos que había visto en mi vida. Hombres con patillas infestadas de piojos. Hombres que llevaban un siglo sin afeitarse el bigote. Hombres sin manos, sin brazos, con parches negros en sus rostros depravados. Prisioneros de guerra, ¡joder! El Agujero Negro de Calcuta. La mazmorra. Las profundidades cavernosas de una cloaca bajo las calles cubiertas de esputos de Ciudad Juárez.
**
Camino lentamente en las primeras horas de la mañana por la ciudad del pecado y las luces de colores. Las mujeres soberbiamente esculpidas, con su maquillaje y sus labios carmesíes, han desaparecido. Los bares están en silencio. No hay chulos a la vista. La ciudad es gris. El polvo se adhiere a la pintura barata de las paredes. La basura cubre las calles, restos de mazorcas de maíz, hojas de tamales devorados, corazones de manzana, latas de cerveza vacías y cagadas de perro. Juárez por la mañana, cuando solo tienes dos centavos en el bolsillo y te han ordenado que te largues de la ciudad a punta de pistola, es la ciudad más deprimente que te puedes echar a la cara.
**
Lo que ahora entiendo, en este día lluvioso de enero de 1968, después de todo este periplo, es que no soy mexicano ni estadounidense. No soy ni católico ni protestante. Soy chicano por ascendencia y búfalo pardo por elección. ¿De verdad les cuesta tanto entenderlo? ¿O es que prefieren no entender por miedo a que la tome con ellos? ¿Les aterran las manadas que fueron masacradas, descuartizadas y despedazadas para hacerles la vida un poquito más placentera? Aunque hubiesen podido sobrevivir sin necesidad de comer nuestra carne, sin utilizar nuestras pieles para abrigarse y sin colgar nuestras cabezas en las paredes de sus salones a modo de trofeos, no les deseamos ningún mal. No somos un pueblo vengativo. Como solía decir mi viejo, el indio perdona, pero nunca olvida… Y eso, señoras y señores, es todo cuanto tenía que decir. A menos que permanezcamos unidos, los búfalos pardos nos extinguiremos. Y yo no quiero vivir en un mundo sin búfalos pardos.
[Dirty Works. Traducción de Javier Lucini]
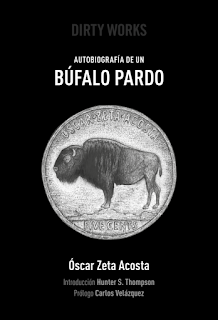




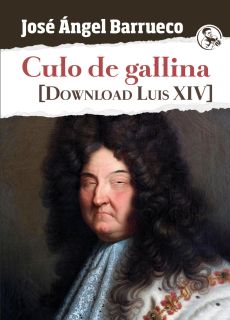


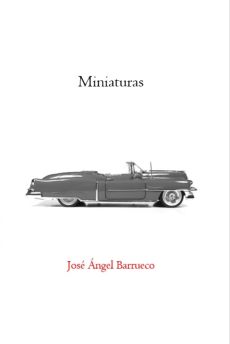

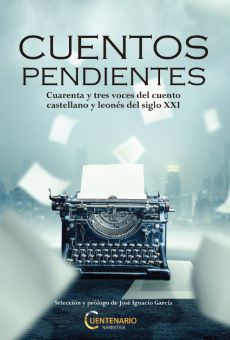
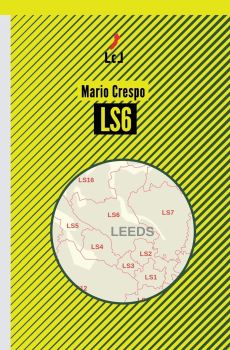
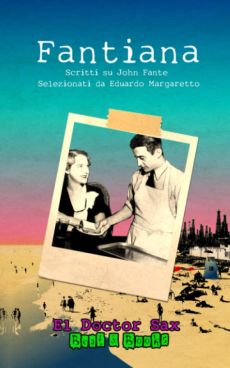


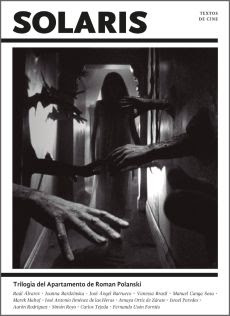

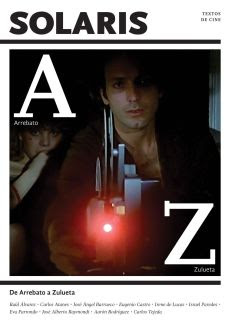

![El demonio te coma las orejas [1997 - 2008]](http://2.bp.blogspot.com/-huqtpr7Kq-I/YCv90CC8u9I/AAAAAAABLFc/L1uQWTfV2WUdZQhAehmWTkTKp5MNgHA-wCK4BGAYYCw/s1600/losqueviven.jpg)

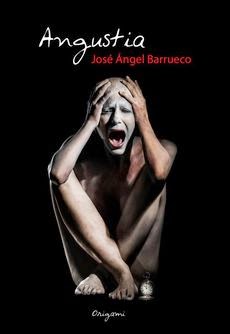
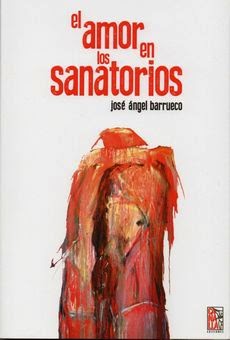


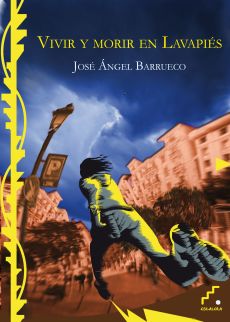

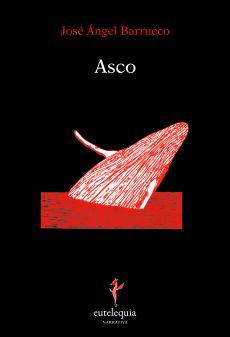



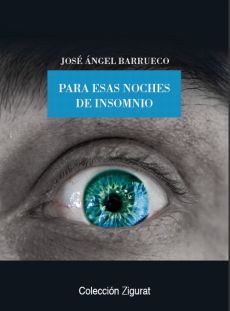



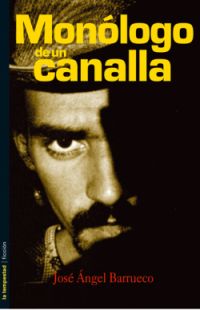



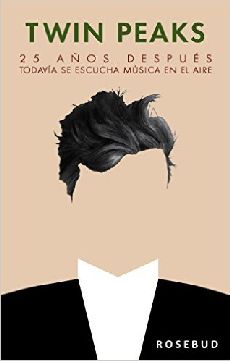
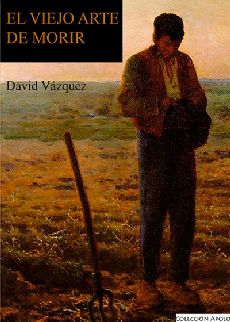

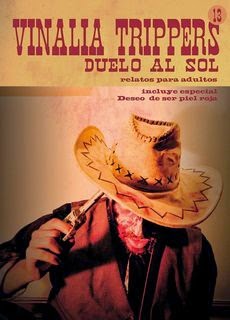






![Escombros [Reedición]](http://3.bp.blogspot.com/-Vn4GaNOpHJQ/U0O4MfJYE0I/AAAAAAAAeQ8/JWHuEPxQeVc/s1600/ESCOMBROS.%2BPortada%2B001.jpg)