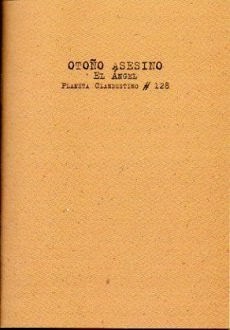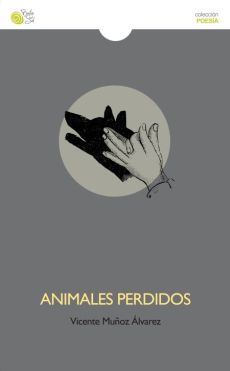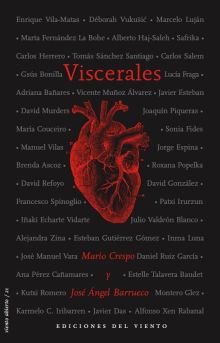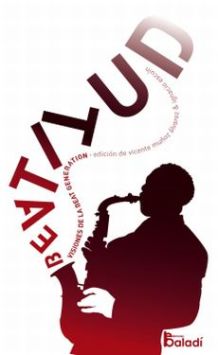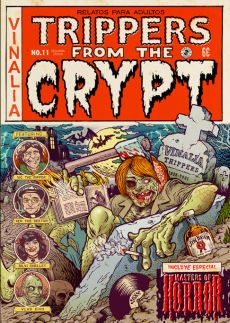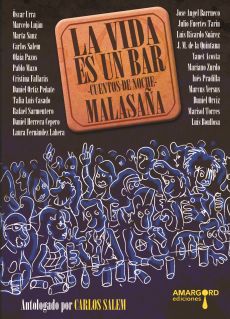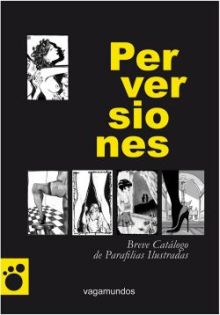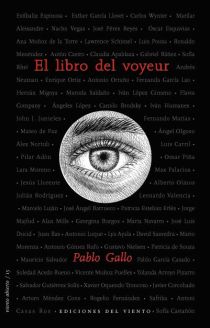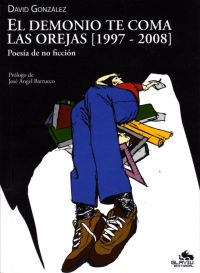El cineasta británico Steve McQueen sólo tiene tres películas (y muchos cortos) en su filmografía. Pero cada una de esas películas alcanza o roza la perfección. Hablamos de Hunger, de Shame y, ahora, de 12 Years A Slave. McQueen ha dado un gran paso desde las películas pequeñas, modestas, centradas en hombres en proceso de declive (ya sea físico, como en Hunger, o moral, como en Shame), para contarnos una historia con mayor presupuesto, un reparto plagado de estrellas y grandes ambiciones. Y McQueen no defrauda. La suya es una de las mejores películas del año: cruda, precisa, compleja, nada sentimentaloide.
Igual que en el caso de Quentin Tarantino, con cuyo Django desencadenado empezamos 2013, lo que importa no es lo que cuenta (al fin y al cabo, todas las historias de esclavitud y de negreros contienen los mismos códigos: cadenas en los pies, latigazos, hombres inhumanos, máscaras de hierro, violaciones, huidas, ahorcamientos y “humillaciones a mansalva”, que diría Iñigo Montoya), sino cómo lo cuenta (allá donde Tarantino fue fiel a su ficción, inventando nuevas posibilidades históricas que sólo puede conceder la narrativa de ficción, McQueen, en cambio, es fiel a la realidad, a la Historia, pero la cuenta de una manera como antes nunca habíamos visto). Véase, a este respecto, el plano secuencia de un personaje que cuelga de una soga, con los pies en el suelo, a punto de ahogarse… Lo más aterrador de ese largo plano no es que el hombre esté a un paso de la asfixia: lo aterrador es que, poco a poco, de las casas que rodean el escenario, van saliendo esclavos que no se atreven a impedirlo, y que se mueven despacio alrededor, haciendo sus labores sin ruido. Eso es lo terrorífico, y McQueen lo muestra: cómo un hombre no hace nada para ayudar a otro, sea por miedo o por crueldad. O ese otro plano fijo en el que la cámara se limita a mostrarnos el rostro del protagonista, con una mirada llena de miedo e incertidumbre que acaba mirando directamente al espectador, haciéndole partícipe de sus sufrimientos.
O tomemos, por ejemplo, cómo están filmados los abusos sexuales, los latigazos y los golpes a los esclavos… No siempre la cámara los muestra, se concentra en las caras de quienes sufren y de quienes aplican el castigo y, cuando menos se lo espera el espectador, cuando cree que ya está a salvo de la crudeza, entonces McQueen mueve su cámara y nos enseña las heridas, las laceraciones, el dolor. Su cine siempre se interesa por los martirios de la carne, por lo que le ocurre a la piel. En Hunger nos mostraba el proceso de degradación de un cuerpo humano cuando deja de alimentarse, pero también cuando sus opresores lo torturan. En Shame no faltaba tampoco la obsesión por la piel: el sudor, los músculos, el daño autoinfligido… Y en 12 años de esclavitud las posibilidades aumentan: el protagonista suda, sangra, llora… La carne se abre, las espaldas son despedazadas, el hierro aprieta en los tobillos…
La historia de Solomon Northup se convierte en un viacrucis épico. Y su gesta está apoyada con un gran guión (del escritor John Ridley) y con la interpretación de actorazos; todos están bien (Paul Dano, Michael K. Williams, Brad Pitt, Paul Giamatti, Lupita Nyong’o, Benedict Cumberbatch, Sarah Paulson, Garret Dillahunt, Alfre Woodward…), pero son Chiwetel Ejiofor y, especialmente, el actor-bomba y todoterreno Michael Fassbender quienes brindan unas interpretaciones merecedoras de Oscar. El cruel personaje que compone Fassbender será difícil de olvidar.






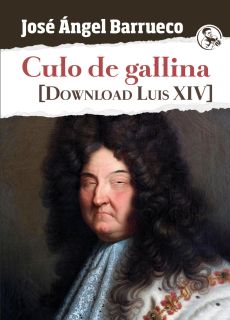


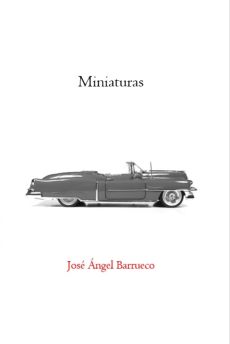

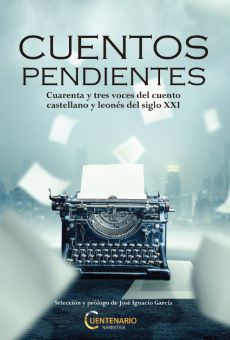
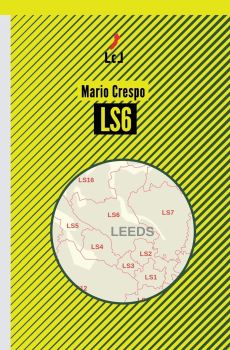
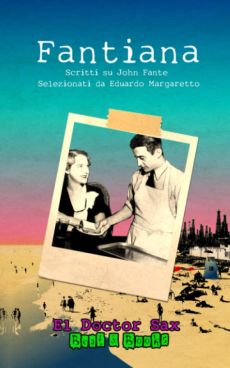


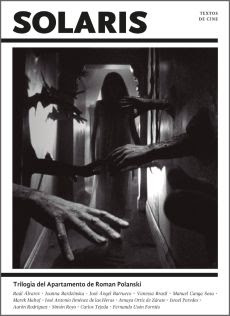

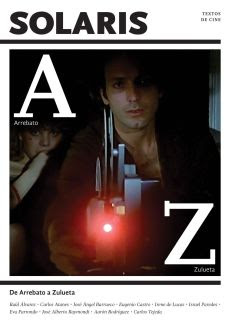

![El demonio te coma las orejas [1997 - 2008]](http://2.bp.blogspot.com/-huqtpr7Kq-I/YCv90CC8u9I/AAAAAAABLFc/L1uQWTfV2WUdZQhAehmWTkTKp5MNgHA-wCK4BGAYYCw/s1600/losqueviven.jpg)

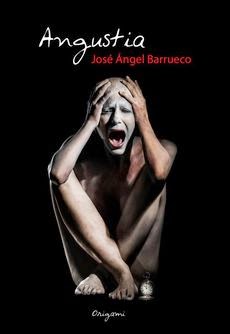
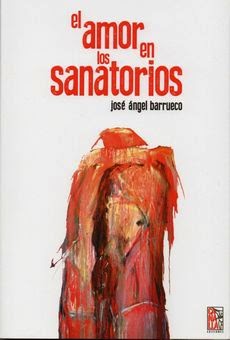


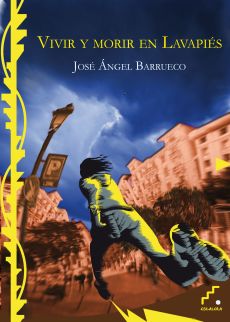

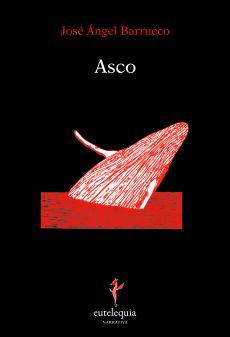



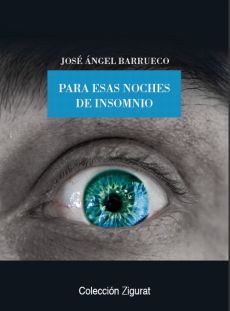



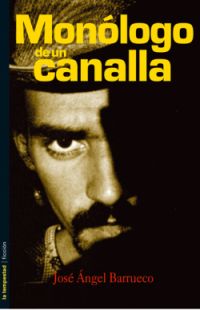



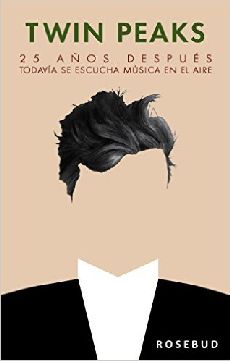
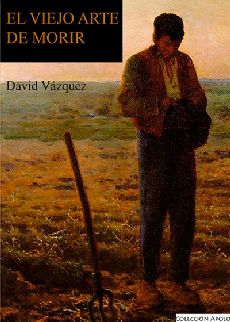

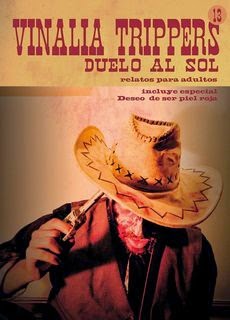






![Escombros [Reedición]](http://3.bp.blogspot.com/-Vn4GaNOpHJQ/U0O4MfJYE0I/AAAAAAAAeQ8/JWHuEPxQeVc/s1600/ESCOMBROS.%2BPortada%2B001.jpg)