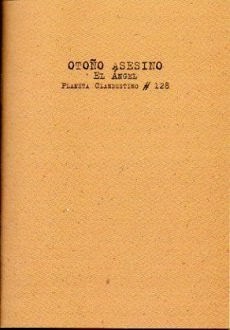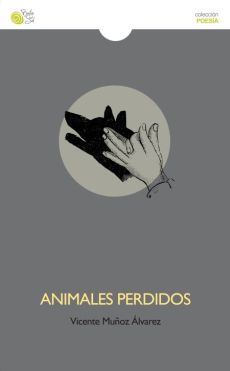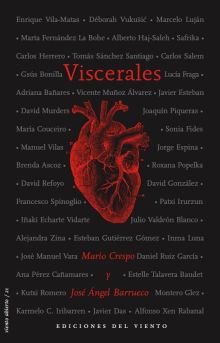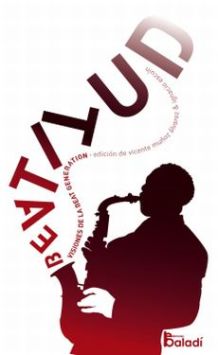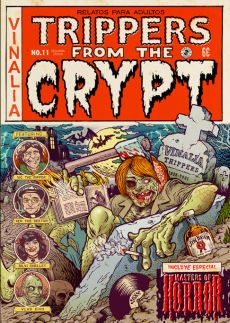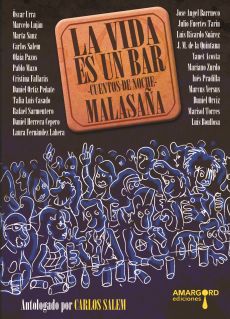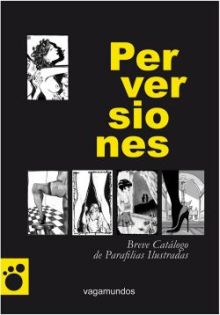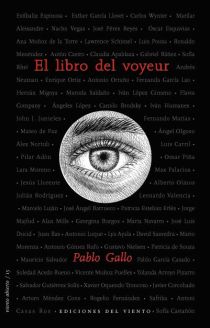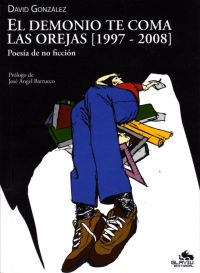Sorprende la frivolidad con la que algunas personas hablan cuando les colocan la alcachofa debajo de la boca y les piden alguna declaración sobre un tema polémico. En casa estaba encendida la tele y hablaban del tal Julián Muñoz. No sé ni qué programa era porque no estaba prestando atención. Tampoco sigo la vida de Julián Muñoz ni me interesa nada de él ni de lo que me puedan contar. Pero la persona que salía a la calle a entrevistar a los transeúntes, a gente anónima, preguntaba: “¿Qué le parece que le hayan concedido un permiso penitenciario a Julián Muñoz?”, y sentí curiosidad por las respuestas del personal y me puse a verlo.
Cuando le hicieron la pregunta a una señora en cuestión respondió que así cualquiera, que la justicia funcionaba fatal, y que eso lo podríamos hacer todos, que cualquiera podría dedicarse a robar dinero y hacerse rico si sólo pasabas dos años en la cárcel y después podías salir de permiso. Así cualquiera, decía. La respuesta me parece de una frivolidad intolerable. Algunas personas ignoran de qué va la vida. Algunas personas no tienen ni idea de lo que se cuece tras los muros de una prisión. Creen que la cárcel son unas vacaciones, pero a la sombra. Que te pegas dos años rascándote la barriga en la celda, leyendo, haciendo tus cosas, y que luego sales de allí contento y con ganas y tiempo de disfrutar del dinero robado. Como si el tiempo en prisión fuera lo mismo que quedarse en casa una temporada, sin salir y haciendo la compra por internet. La típica señora que no sabe de qué van estas cosas. Y creo que algo del tema sé yo. Conozco gente que ha estado o aún está a ambos lados de la cancha de juego, por decirlo de alguna manera: detrás de los barrotes y delante de los mismos, siendo vigilado y vigilando, preso y funcionario. Lo que te cuentan unos y otros no es agradable. Ni siquiera aunque seas un privilegiado, uno de esos peces gordos que viven mejor que el resto de los prisioneros. Ni siquiera así merece la pena una estancia carcelaria. Es algo que no tiene precio. No hay millones que puedan pagar una temporada a la sombra. Sin hacer nada de lo que te gusta: ir de compras, pasear, meterte en los bares, frecuentar cines y teatros, ver a la familia, viajar por ahí, bañarte en la piscina y en el mar. Ser una persona más o menos libre, en definitiva (la sociedad ya se ocupa de que no seamos libres por completo, con sus engaños, sus hipotecas, sus mentiras, nuestros hábitos y nuestras responsabilidades). Pero al encierro hay que añadir el resto. Los presos que te buscan las vueltas. Los tíos que te amenazan. Esquivar a quienes puedan tener un pincho. Compartir celda con un desconocido. Defecar en la misma habitación que él. Soportar sus ventosidades y los olores varios. Comer junto a un montón de gente. Ver la vida a través de una ventana, día tras día y tachando fechas en el calendario, con el tiempo pasando despacio, muy despacio, mientras sueñas con lo que hay fuera y eres consciente de todo lo que te estás perdiendo, porque la vida en el exterior sigue sin ti y a pocos les importa que tú te lo pierdas.
Eso, señora, es la cárcel. No me gustaría pasar ni un solo día, ni una noche, allí dentro. No hay dinero suficiente. Porque, si sales vivo de prisión, la experiencia te dejará marcado para siempre. Como les ocurre a los soldados y policías que ven a los primeros muertos: desde entonces nada es lo mismo. Que se lo digan a las dos modelos argentinas que han pasado un año y pico en una cárcel española, esas dos chicas a las que su manager escondió droga en las maletas. “He perdido año y medio de mi vida”, dice una de ellas. Ese tiempo no se recupera. Ni la herida cierra.




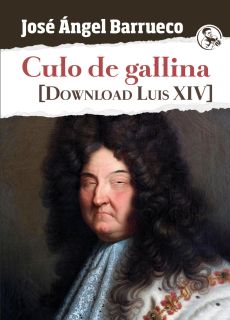


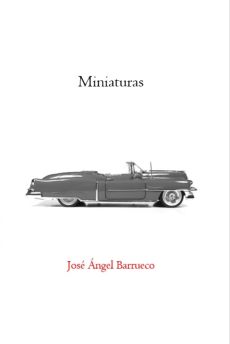

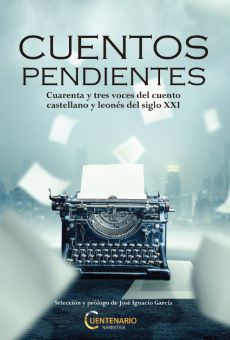
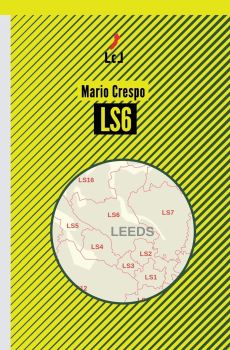
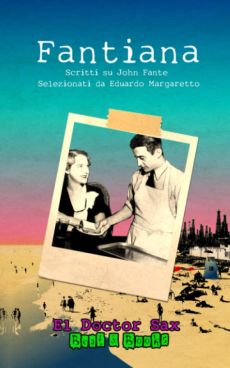


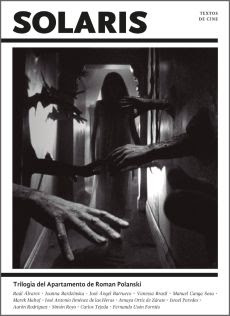

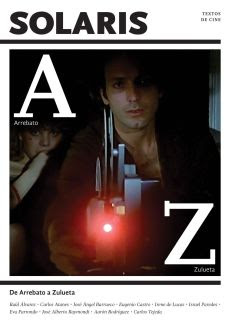

![El demonio te coma las orejas [1997 - 2008]](http://2.bp.blogspot.com/-huqtpr7Kq-I/YCv90CC8u9I/AAAAAAABLFc/L1uQWTfV2WUdZQhAehmWTkTKp5MNgHA-wCK4BGAYYCw/s1600/losqueviven.jpg)

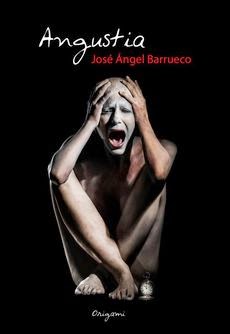
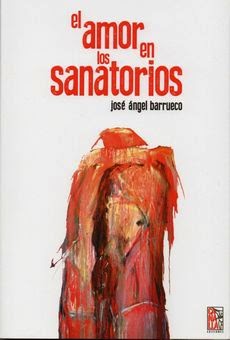


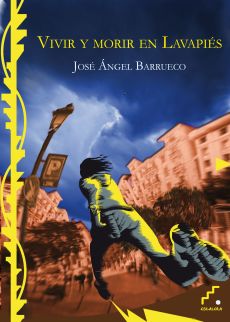

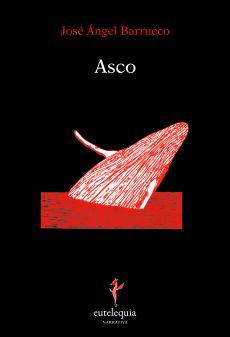



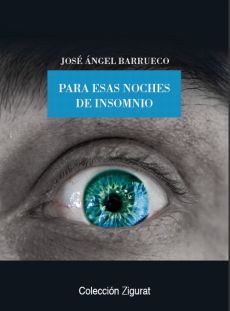



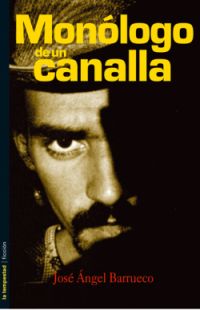



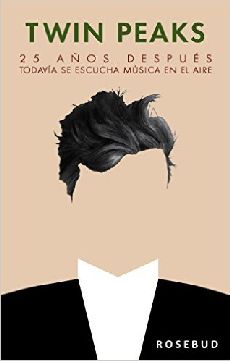
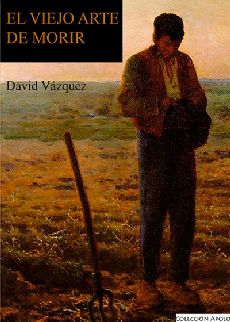

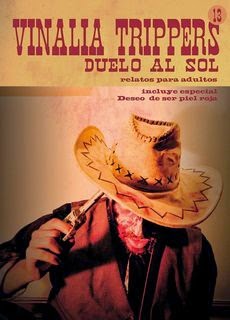






![Escombros [Reedición]](http://3.bp.blogspot.com/-Vn4GaNOpHJQ/U0O4MfJYE0I/AAAAAAAAeQ8/JWHuEPxQeVc/s1600/ESCOMBROS.%2BPortada%2B001.jpg)