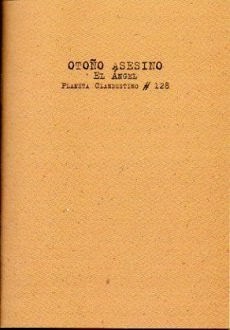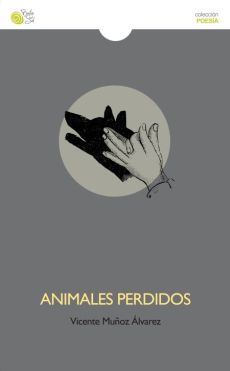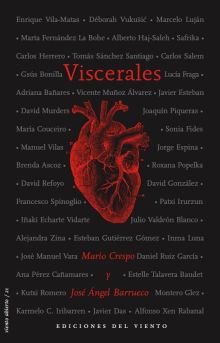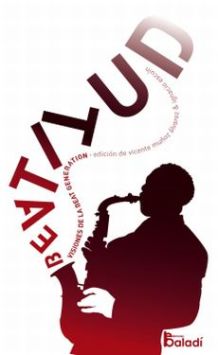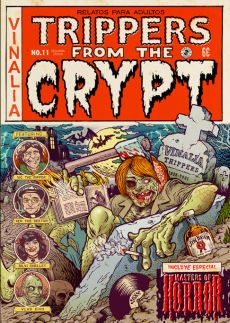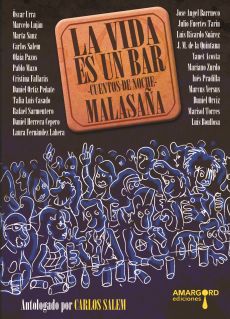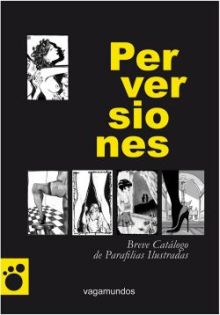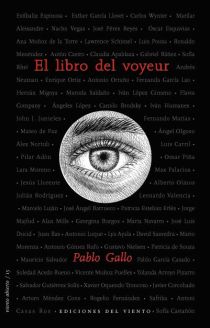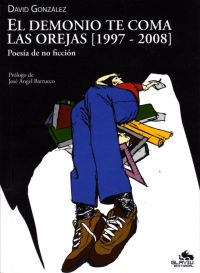Si las ciudades pudieran escucharnos, pediría perdón a algunas por no haberlas visitado antes. Sobre todo si están en provincias que nos quedan a mano, dentro de las fronteras de nuestro país. León, sin duda, es una de ellas. Creo que estuve de paso por allí cuando era niño, pero eso no cuenta porque si la ciudad no aparece bien dibujada en la memoria es como si nunca hubiéramos ido. En la infancia viajé a muchos lugares: Lisboa, Cannes, Ibiza, Segovia, Torremolinos, Burgos, quizá León, tal vez Granada, entre otros, pero mi memoria no los recuerda. Así que considero que esta es mi primera vez. En León estudiaron algunos amigos míos y al final nunca fui a visitarlos. Es tierra prolífica en escritores y en poetas: escritores y poetas de calidad, de mucha calidad, que no voy a nombrar por si me olvido alguno, que todo pudiera ser. En León viven un par de amigas de mi tierra a las que también debía visita, así que empecé por ahí, y desde aquí les agradezco su hospitalidad. La única pega es que no pude completar algunos planes que llevaba trazados: entre ellos, visitar las librerías leonesas para comprar esos libros de autores locales que resultan difíciles de encontrar en Madrid; y, sobre todo, saludar a mis colegas escritores Vicente Muñoz Álvarez y Alfonso Xen Rabanal. Fuimos aplazando la hora de quedar y no nos vimos. Tampoco llamé a Tomás Sánchez Santiago porque supuse que estaría en Zamora o en Londres.
La ciudad, al menos las calles por las que yo paseé y las que pude ver desde el coche cuando entramos y salimos de allí, me pareció espléndida. Cómoda para pasear, al igual que lo son otras ciudades en las que a mí me gusta caminar: Zamora entre ellas, por supuesto. El problema del sitio en el que vive cada cual es que, con el tiempo, ya ha dejado de apreciar sus virtudes y sólo se fija en sus defectos. Quienes vamos de paso a una ciudad sólo nos llevamos en la retina esas virtudes, pero eso es precisamente lo que vamos buscando.
Me gustó de León la apariencia del MUSAC, y por supuesto su Catedral, gótica y perfecta. Pero por encima de todo amé sus calles y sus bares, sus zonas para el paseo: esto es lo que suele importarme de las ciudades, mucho más que sus monumentos o sus viejas glorias o sus reliquias, porque al fin y al cabo uno hace vida social en los paseos y en los garitos y en los establecimientos, no en los templos, que sólo sirven a los turistas y a los viajeros para hacer fotografías. Durante todo el fin de semana, en la reunión multitudinaria de amigos que nos apuntamos al viaje, flotamos en una extraña bruma compuesta de sueño, ebriedad y agotamiento. En las mañanas del sábado y del domingo se me pegaron las sábanas por haber trasnochado en exceso, y no pude por tanto dedicarme a desayunar en cafeterías que me habían recomendado efusivamente ni a entrar en ninguna librería. No sé por qué, el libro cuyo recuerdo se hizo más presente, en cuanto salí al exterior para sentir el frío en los pies (me bajé del coche en sandalias, y luego vi necesario ponerme la chaqueta de entretiempo, los calcetines y las botas), fue “El entierro de Genarín”, de Julio Llamazares, que antaño devoré con gran placer. En cuanto topé con un kiosco abierto, o sea el sábado a mediodía, ya que el viernes llegamos muy tarde por culpa de los atascos madrileños, hice lo que suelo hacer en cuanto piso otras ciudades: comprar uno o dos periódicos. Siempre hay que echarle un vistazo al periódico de la tierra, aunque sólo sea para ver su maquetación, su diseño y sus fotos. Dado que a esta ciudad le debía una visita, me consagré a ella mediante la ruta de tapas y la juerga en sumo grado.




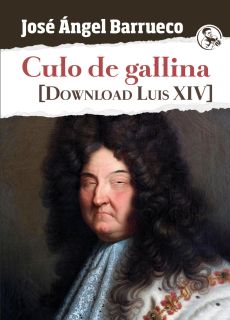


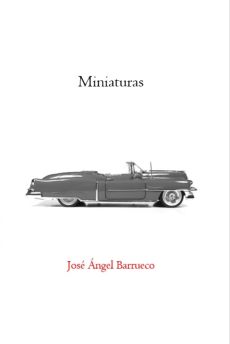

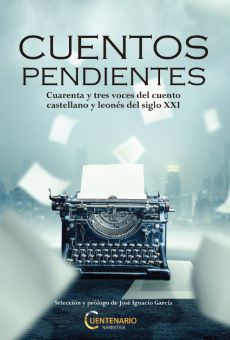
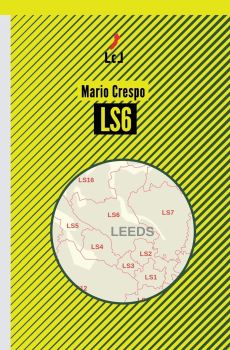
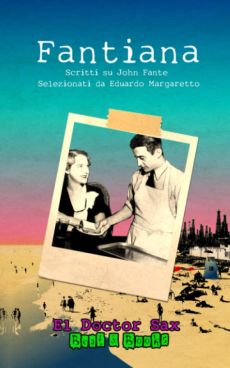


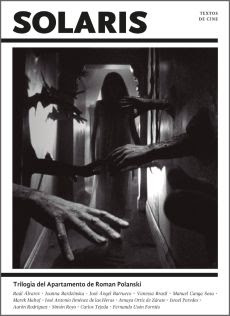

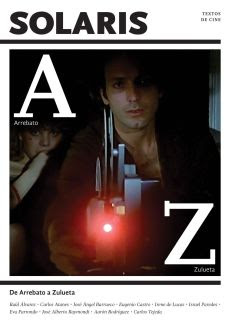

![El demonio te coma las orejas [1997 - 2008]](http://2.bp.blogspot.com/-huqtpr7Kq-I/YCv90CC8u9I/AAAAAAABLFc/L1uQWTfV2WUdZQhAehmWTkTKp5MNgHA-wCK4BGAYYCw/s1600/losqueviven.jpg)

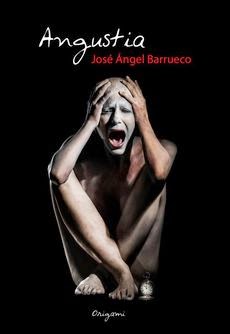
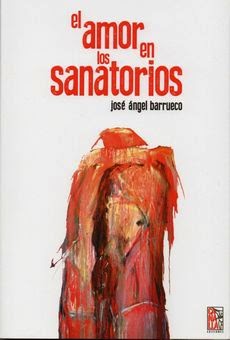


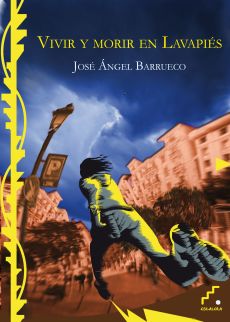

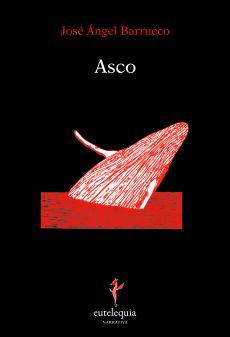



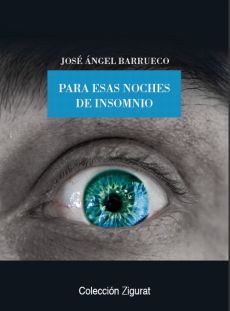



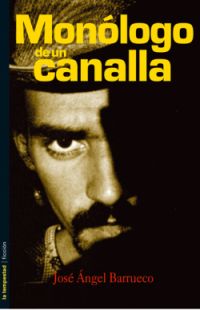



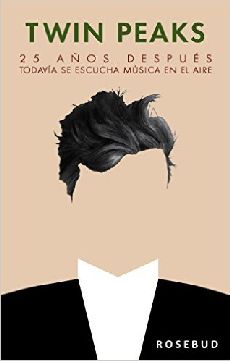
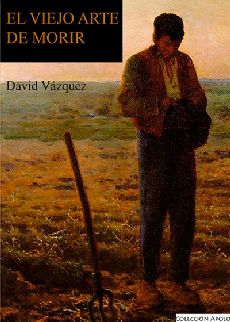

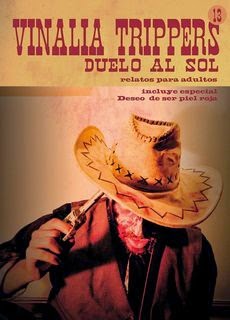






![Escombros [Reedición]](http://3.bp.blogspot.com/-Vn4GaNOpHJQ/U0O4MfJYE0I/AAAAAAAAeQ8/JWHuEPxQeVc/s1600/ESCOMBROS.%2BPortada%2B001.jpg)