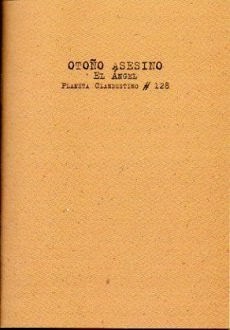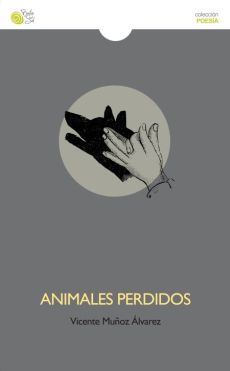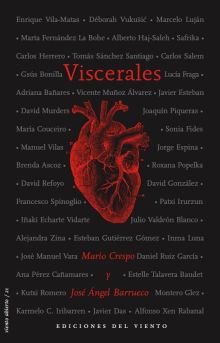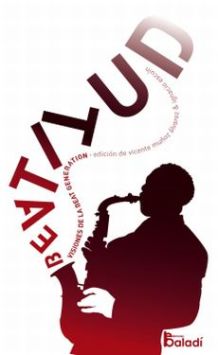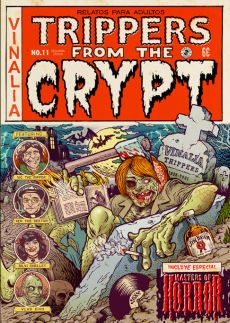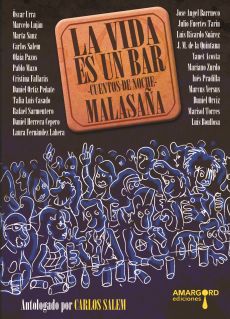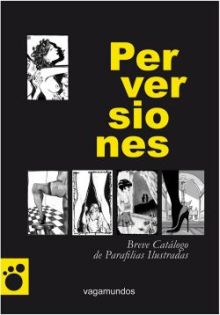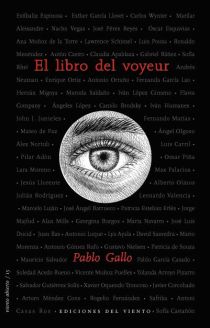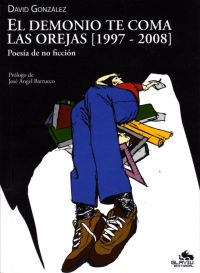A menudo me embarga esta impresión: mi vieja ciudad no es muy distinta de una amante pretérita o de una ex novia. Imagino que les ocurre lo mismo a quienes, como uno, han partido hace tiempo de sus murallas para habitar otros mundos, otras provincias, otras ciudades, no mejores ni peores, sólo diferentes. Mudar de latitudes, afrontar una ruptura, en el fondo no dejan de ser lo mismo: que, según pasan los años sin que seamos capaces de medir su velocidad, la antigua patria y la antigua pareja cambian tanto que nos cuesta un poco reconocerlas.
Con las parejas que dejamos atrás, incluso con los amigos y familiares a los que hace meses que no vemos, y con aquellos con quienes dejamos de saludarnos, sucede que van asumiendo o eligiendo cambios imperceptibles para los de su entorno, pero para nosotros esos matices resultan esenciales. Tras meses sin ver a alguien que ha salido despacio de tu vida, durante un encuentro o un encontronazo o, simplemente, al vislumbrar su rostro de lejos en una calle, en lo primero que uno repara es en las variaciones físicas, y luego en la indumentaria. Y, finalmente, en los abalorios. Cuando nos reencontramos con antiguas parejas en seguida nos trastorna reparar en que lucen un nuevo peinado, o un corte de pelo poco habitual, o que ahora prefieren alhajas de oro y no de plata, o que visten de una manera que se te antoja extraña, o que calzan ya las primeras arrugas o, en el caso de una mujer hacia un antiguo amante, ellas reparan en que, si llevaba barba, ahora va afeitado, o que se ha dejado el pelo largo, o que usa gafas porque en los últimos meses ha perdido vista, o que ha abandonado los colgantes y opta por la corbata, o que ya no le gustan ciertas bandas de música y ahora prefiere otros estilos. La gente cambia mucho. Pero esto sólo lo advertimos si ha habido entre ellos y nosotros una barrera de tiempo y espacio. Uno piensa en cómo eran antes sus antiguas amistades y en cómo son en la actualidad: quienes pasaban por rebeldes se han convertido en ciudadanos respetables; quienes lo tenían todo muy claro son personas erráticas; quienes eran capaces de matar por el rock ahora ya sólo defienden el jazz; quienes eran gordos ahora son delgados, y viceversa; quienes corrieron delante de los grises hoy votan a los populares. Y en ese plan. Parece que siempre somos el mismo, pero la vida se encarga de corregirnos: somos varios individuos en uno, vamos adquiriendo personalidades y gustos distintos, que varían de una manera que sólo es perceptible para quienes han dejado de vernos durante un tiempo.
Cuando han transcurrido meses o años y uno se reencuentra con una antigua pareja, sus rasgos, sus gustos, sus manías, sus modales, su modo de vestir, han cambiado tanto que la imagen que teníamos ya se ha desdibujado y nos ofrece perfiles inéditos. Una conversación menos breve de lo habitual con quienes ya nos son extraños nos convence, sin embargo, de que el alma de esa persona no ha mutado tanto. Con la ciudad de la infancia sucede lo mismo. Cada vez que uno vuelve, cree que nada varía. Pero una tarde comienza a fijarse en sus costuras: en las calles, en los letreros, en los comercios, en ciertas fachadas, en la disposición del trazado urbano y la reorganización del tráfico, o en el bullicio novedoso de una zona o en la apatía de un lugar antaño muy frecuentado. Y lo advierte, casi con asombro: ya no conoce la cáscara. Por fortuna, sí reconoce el contenido, la esencia, que le es vagamente familiar. A menudo uno dice, de su cónyuge, o de su padre, o de su hijo: “Realmente no lo conozco”. No es cierto. Es que cambió. Pero tú no te habías dado cuenta.




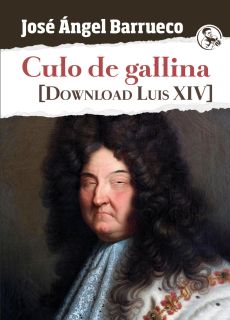


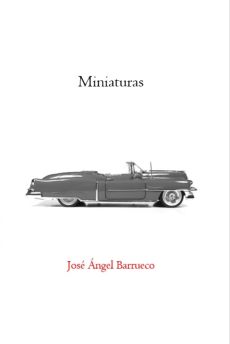

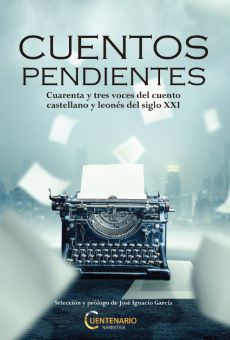
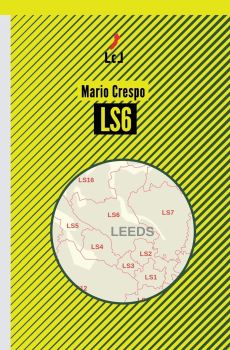
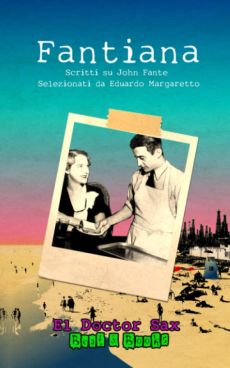


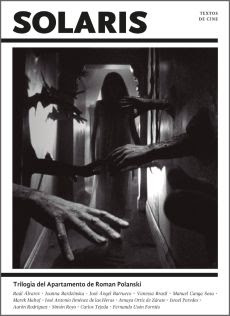

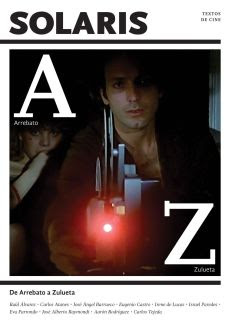

![El demonio te coma las orejas [1997 - 2008]](http://2.bp.blogspot.com/-huqtpr7Kq-I/YCv90CC8u9I/AAAAAAABLFc/L1uQWTfV2WUdZQhAehmWTkTKp5MNgHA-wCK4BGAYYCw/s1600/losqueviven.jpg)

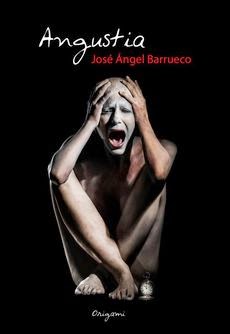
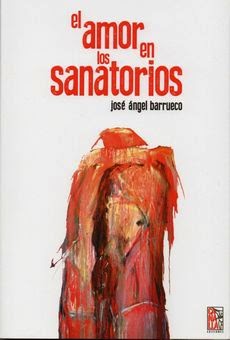


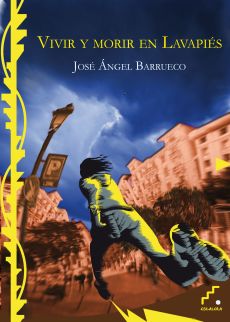

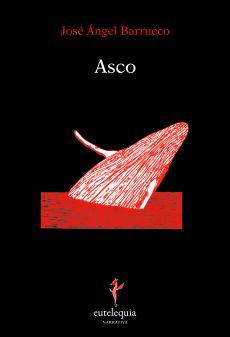



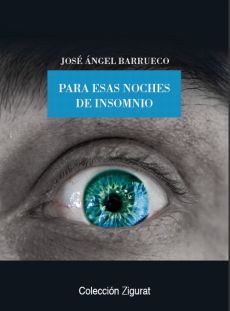



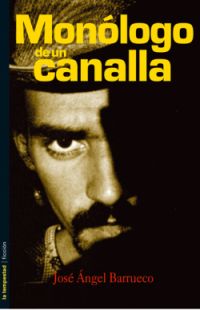



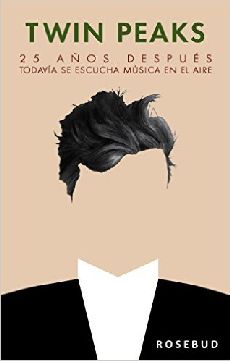
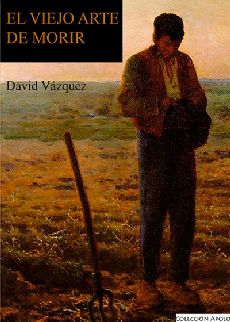

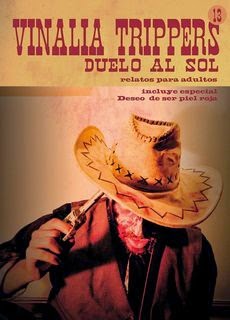






![Escombros [Reedición]](http://3.bp.blogspot.com/-Vn4GaNOpHJQ/U0O4MfJYE0I/AAAAAAAAeQ8/JWHuEPxQeVc/s1600/ESCOMBROS.%2BPortada%2B001.jpg)