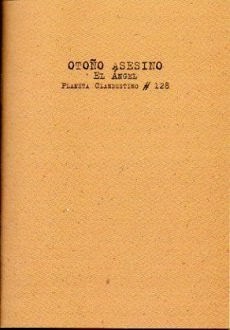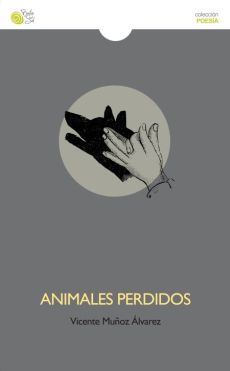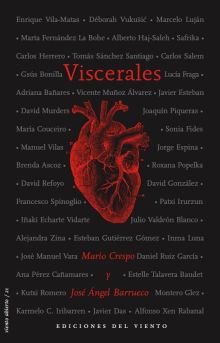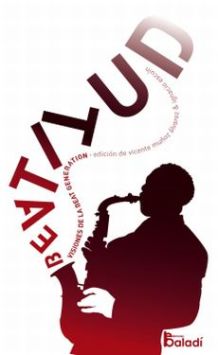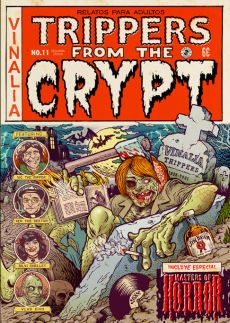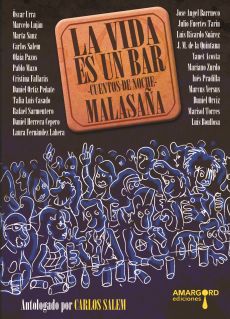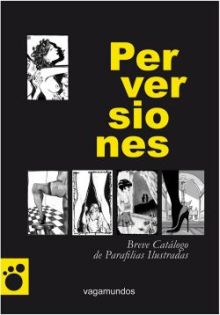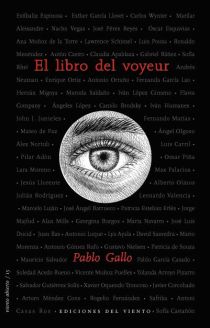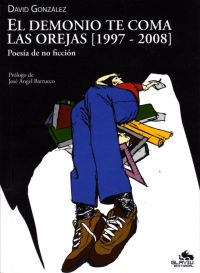La semana pasada otro de mis amigos de Zamora comenzó el traslado, el cambio de ciudad y de trabajo. Se muda a Madrid, donde vivimos tantos zamoranos. En pocos años casi todos hemos ido haciendo las maletas, y cada año se traslada uno, al menos. Esta emigración atañe también a los conocidos. La sangría migratoria de la provincia no se acaba, e incluso crece. Antes los ciudadanos cogían el hatillo y se iban a Alemania, aunque suene a tópico. En una época en la que nosotros éramos niños o no habíamos nacido. Quienes se van de la provincia, en estos tiempos, ya no tienen que viajar tan lejos. Por eso el destino preferencial suele ser Madrid, que es una ciudad grande, o sea con posibilidades laborales, pero que además cuenta con la ventaja de estar cerca de nuestra provincia. Eso ayuda a la hora de subirse al autobús o al coche y meterse un viaje de fin de semana cuyo tiempo puede variar, si vas en vehículo propio, entre las dos horas y media y las cinco horas (dependiendo de las obras de las afueras de la ciudad). Pero no es la capital el único rincón elegido para empezar una especie de nueva vida. También tengo amigos en Barcelona, en Alicante, en La Mancha, en Tenerife. Y luego están quienes optan por irse más lejos: consiguen becas de estudios o las empresas los contratan en otros países europeos.
Dicho amigo trabaja, o trabajaba, en la empresa de su familia. En algunas de mis visitas al negocio o a su casa, charlando los dos con vistas a la calle, a menudo le preguntaba cómo iban las cosas, económicamente hablando. Acostumbraba a decirme (no siempre, pero en la mayoría de las ocasiones en que se lo pregunté) que iban regular o mal, que no hacían mucho dinero, que la cosa no funcionaba como es de esperar para que uno prospere. Declaraciones parecidas escucha uno cuando conversa con otras personas que cargan sobre los hombros la responsabilidad de una empresa. “Aquí no hacemos dinero. La cosa está fatal. Nadie gana mucho”, dicen. De ese modo no es raro caminar por la ciudad y, para sorpresa de uno, descubrir que este o aquel negocio (un bar, una cafetería, una tienda de ropa, una librería) han echado el cierre. Al menos queda siempre un consuelo: por cada local que clausura sus puertas, nace un nuevo negocio. Me refiero a que tropiezas con un cartel blanco, pegado con celofán a los cristales, en el que avisan: “Cerrado” o “Cerrado por liquidación”; pero, unos días después, pasas por el mismo sitio y te fijas en el local, y en la fachada y en el interior ya trabajan los obreros, acondicionando el espacio para poner un café donde antes había una tienda de discos.
Esta mudanza, este traslado de mi amigo a la capital, coincide con los datos recogidos en el estudio de la Junta de Castilla y León acerca de los jóvenes de la comunidad, según nos contaba el periódico. Datos, es costumbre, no muy esperanzadores: Zamora pierde más de setecientos jóvenes al año. No me sorprende: ya digo que aumenta el número de amigos y conocidos que se van y, es lógico, disminuye el número de los que se quedan. No sorprende, pero la cifra asusta. Setecientas personas cada doce meses, que con su trabajo y su esfuerzo se van a enriquecer otras provincias. Fue su último recurso: irse. Así, nuestra ciudad continúa pareciéndose, año tras año, a una madre que va perdiendo a los hijos en una batalla o en la guerra: como la señora de “Salvar al soldado Ryan”, quien debe depositar su último resquicio de esperanza en que una patrulla de hombres encuentre al hijo que le queda y lo devuelva al hogar. Aún no sé si el auténtico valor está en emigrar, o en quedarse.




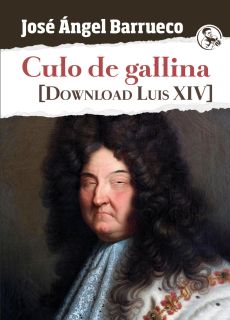


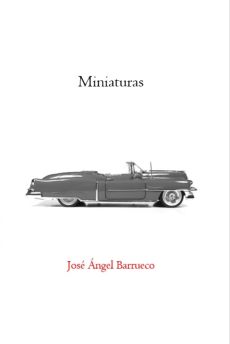

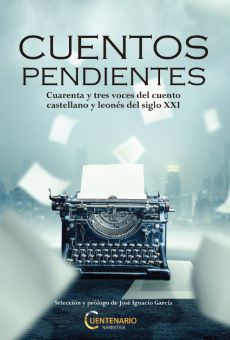
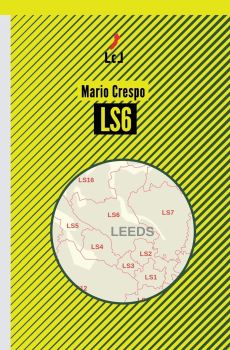
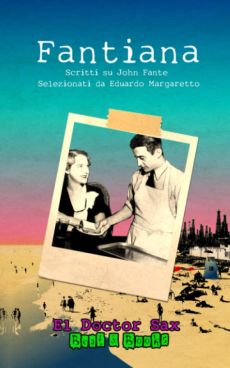


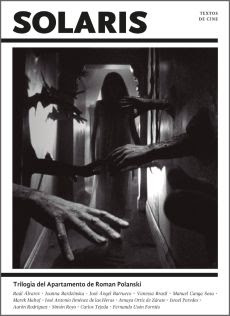

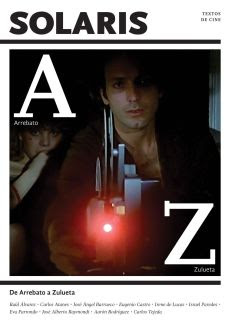

![El demonio te coma las orejas [1997 - 2008]](http://2.bp.blogspot.com/-huqtpr7Kq-I/YCv90CC8u9I/AAAAAAABLFc/L1uQWTfV2WUdZQhAehmWTkTKp5MNgHA-wCK4BGAYYCw/s1600/losqueviven.jpg)

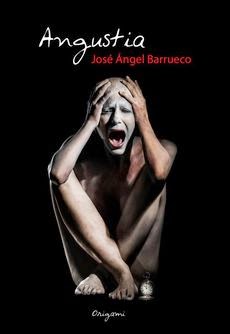
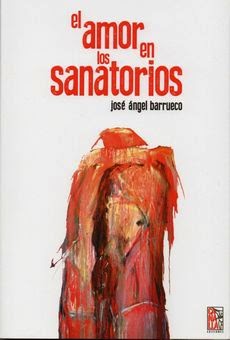


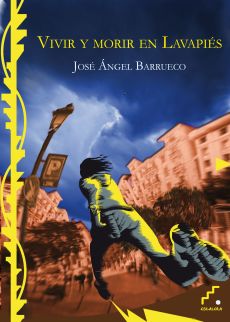

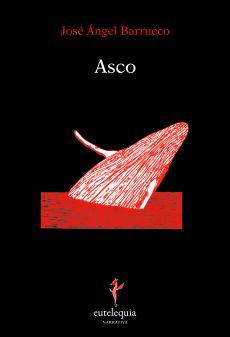



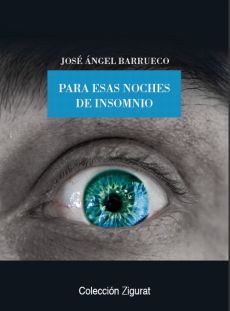



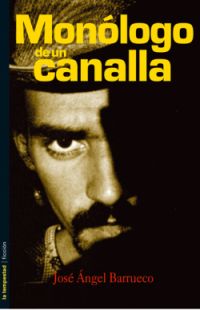



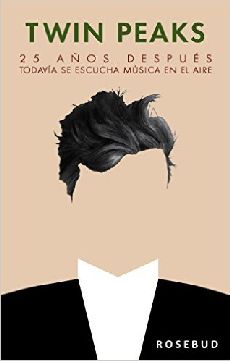
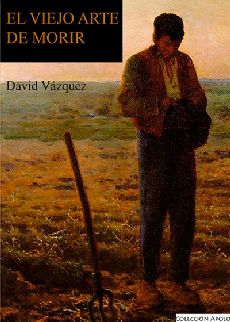

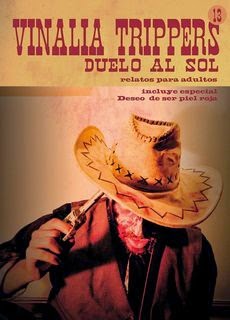






![Escombros [Reedición]](http://3.bp.blogspot.com/-Vn4GaNOpHJQ/U0O4MfJYE0I/AAAAAAAAeQ8/JWHuEPxQeVc/s1600/ESCOMBROS.%2BPortada%2B001.jpg)